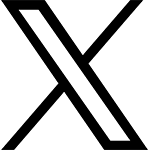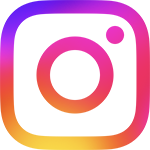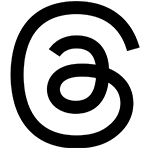Por Alexia Bautista
No tengo duda de que todo proyecto nacional debe tener como meta la afirmación, defensa y ampliación de la soberanía. La soberanía es un atributo esencial del Estado-nación, el fundamento básico de la existencia de un país como entidad independiente. Se trata de la capacidad de un Estado para definir de manera autónoma tanto su forma de gobierno y las políticas públicas que aplican en su territorio, como las políticas que adoptan en sus relaciones con otros Estados.
Sin embargo, jugar la carta de la defensa de la soberanía nacional para desestimar y descalificar la preocupación legítima que distintos actores internacionales —entre ellos Estados Unidos y Canadá— han expresado por las posibles repercusiones de la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador es sintomática de una visión de país estrecha y anclada en el pasado.
Y es que la defensa de la soberanía, en particular frente a Estados Unidos, fue el eje central de la política exterior de México durante el siglo XX. Un ejemplo representativo de esto ocurrió en 1913, cuando que los grandes imperios de la época respondieron a la convocatoria del embajador estadunidense, Henry Lane Wilson, para pedir la renuncia del presidente Francisco I. Madero. Este hecho dejó una huella profunda en el imaginario colectivo del país y se tradujo en uno de los principios esenciales que todavía hoy guían la política exterior del país: la no intervención.
Sin embargo, desde entonces, el país y la realidad internacional han cambiado radicalmente. Para empezar, el proyecto del nacionalismo revolucionario (que, por cierto, parece encontrar algunos ecos en el de la cuarta transformación) se agotó y hoy la soberanía nacional no está en riesgo —al menos no por las declaraciones del Embajador Ken Salazar—. No sólo eso, el país apostó por un modelo económico volcado al exterior y la integración económica entre México y Estados Unidos es una realidad tangible. Por supuesto que esto no significa que México deba doblegarse a los intereses de su vecino del norte. De ninguna manera. Pero sí quiere decir que debe considerarlos.
La contigüidad territorial, la asimetría de poder y la interdependencia económica entre ambos países son condiciones ineludibles. Todo esto importa porque si México quiere evitar que los asuntos del país formen parte de la agenda interna de Estados Unidos, es deseable que las instituciones funcionen y funcionen bien. Esto justifica la máxima que tanto le gusta repetir al presidente López Obrador: “la política interna es la mejor política externa”. Además, no hay que perder de vista que, en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la defensa de la soberanía nacional no pasa por métodos tradicionales como el uso de la fuerza. Sería un despropósito dada la asimetría de poder entre ambos.
Hoy, nuestra política interna no es la más sexy para nuestros vecinos ni para el mundo de la democracia liberal. Sin embargo, esto tiene despreocupado al Ejecutivo que no podía desaprovechar la crítica norteamericana para reiterar el discurso de la defensa de la soberanía nacional, pues, a pesar de todo, los mexicanos somos muy nacionalistas y nos encanta envolvernos en la bandera de la patria (como ocurrió en abril de este año luego del lamentable episodio en la relación con Ecuador).
Desde mi perspectiva, quizás el presidente esté cansado de la tirantez que ha impreso a la relación con Estados Unidos y que ha mermado la cooperación entre ambos países. Una muestra contundente de esto fue la detención, hace apenas unas semanas, de uno de los narcotraficantes más buscados del país en una operación en la que México no tuvo nada que ver. “Pausar” la relación con el embajador Ken Salazar, al tiempo que se mantienen las relaciones entre México y Estados Unidos (difícil pensar que sea de otra manera), suena más como un capricho inspirado en el humor del presidente que otra cosa. Algo similar a lo que ocurrió con España, cuando acusó a las empresas energéticas de ese país de tratar a México como territorio de conquista.
Finalmente, a medida que se acerca el cambio de gobierno, bien harían la presidenta entrante y el futuro secretario de relaciones exteriores se alejen de reacciones impulsivas y de los discursos que evocan un nacionalismo anticuado en favor de una visión estratégica y de largo plazo en la relación con Estados Unidos.